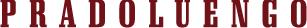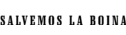
De nuevo se cierne sobre nuestras latitudes el frío invernal que a duras penas mantenemos fuera de nuestros hogares. Y de nuevo se pone de manifiesto una de las múltiples facetas de la crisis posmoderna.
Confiados en champús y peluquerías, “la gente” (osea, todos) presumimos de cabello y nos importa un bledo el frío que haga: Tintes, gominas, crecepelos e implantes capilares hacen las delicias de nuestros contemporáneos y el agosto de los peluqueros. En el colmo de la presunción, no es raro ver amplias frentes, despejadas hasta la nuca, en una especie de impúdico “top-less” alopécico.
Dejaron la teja los curas; se han quitado la gorra los carteros, los porteros, los conductores; ya ni siquiera tienen gorro los mendigos que se ven obligados a pedir con bolsita de plástico. Solamente se exige casco para currar en la construcción y sólo algunos rockeros llevan gorro por ser originales.
Pero aún no se ha perdido todo. La boina, auténtico patrimonio cultural de la humanidad, conserva un arraigo popular único en nuestra tierra. La boina es uno de los últimos reductos de toda una civilización- (Esto es funda-mental).